De San Sebastián a San Juan de Luz, seguimos las huellas que dejaron las aventuras balleneras y corsarias en la costa vasca.

A menudo traían prisioneros. Asaltaban barcos de reinos enemigos, atrapaban a los marinos, los cargaban de cadenas, los transportaban hasta el puerto de San Sebastián y los encerraban aquí, en las mazmorras de este castillo de La Mota, en la cumbre del monte Urgull, sobre la bahía de La Concha. Los usaban para canjearlos por otros prisioneros que hubiera hecho el enemigo o para pedir rescates copiosos. Procuraban negociar rápido y soltarlos, porque su manutención corría a cargo de los armadores de las naves corsarias.
El negocio de cazar ingleses, holandeses o franceses y tenerlos a pan y agua tomó formas más sofisticadas en los siguientes siglos, cuando San Sebastián derribó sus murallas, dejó de ser una plaza militar, se especializó en el turismo y se dedicó a atraer extranjeros para venderles pintxos.

El turismo está muy bien, pero no deberíamos olvidarlo: San Sebastián fue el principal puerto ballenero del mundo en el siglo XVI, valga la bilbainada. En la campaña de 1580, por ejemplo, cien barcos zarparon desde aquí para cazar ballenas en Terranova. Volvían con miles de toneles de aceite, el petróleo de la época, y lo vendían casi en monopolio a los puertos de media Europa. Cuando la caza menguó, los marinos vascos reciclaron sus habilidades: en vez de clavar lanzazos a las ballenas, empezaron a clavárselos a los marinos de países enemigos. Emprendedores, diríamos ahora. Los reyes castellanos, apurados en sus permanentes conflictos navales, recurrieron a los vascos porque “en el arte de las guerras en el mar eran más instruidos que ninguna otra nación del mundo”, según el cronista Hernando de Pulgar. Les concedieron patentes de corso: permisos para atacar navíos de países rivales y quedarse con el botín, salvo una parte que iba para el rey. San Sebastián se convirtió en el principal puerto corsario de Europa en el siglo XVII, valga la segunda bilbainada.
Hubo rachas memorables, como la guerra contra Francia entre 1552 y 1556. Gipuzkoa armó trescientos barcos corsarios, que capturaron más de mil naves enemigas y se vinieron arriba: desembarcaron en las costas francesas con tronar de tambores y ondear de banderas, saquearon puertos, y los más eufóricos navegaron hasta Canadá para atacar allí a los pescadores de bacalao. El pichichi fue el donostiarra Juan de Erauso, quien atrapó dieciocho barcos al abordaje durante una sola campaña en Terranova, y tuvo la elegancia de dejar libres cuatro de esas naves, para que los marinos franceses pudieran juntarse en ellas y regresar a sus casas. Tampoco le fue mal a la Escuadra del Norte, la pandilla de corsarios vascos montada por Felipe II en 1633: solo los donostiarras apresaron 353 barcos en ocho años. O la Guerra de la Oreja de Jenkins, qué nombre tan fantástico, en la que 63 naves de San Sebastián navegaron hasta el Caribe entre 1739 y 1748 para saquear barcos ingleses. Robaron tantas mercancías que el puerto donostiarra se convirtió durante una temporada en el gran mercado europeo de azúcar, algodón, aguardiente, arroz, aceites, betunes y maderas exóticas.
Siembro la muerte y el gemido

El recorrido por la costa corsaria y ballenera puede empezar en la cima de Urgull, en este castillo de La Mota donde encerraban a los prisioneros y que a nosotros nos ofrece una panorámica de la bahía de La Concha. El castillo es un conjunto de baluartes, baterías, polvorines, pasadizos y galerías de tiro que se pueden recorrer, modesto laberinto, por las laderas de Urgull. Merece la pena buscar uno de los rincones más intrigantes: el Cementerio de los ingleses, con lápidas desperdigadas y mausoleos de los oficiales británicos que murieron defendiendo la ciudad liberal contra el asedio carlista de 1836-37. Allí mismo aparcaron un mamotreto que nadie sabía dónde instalar, un monumento ahora en ruinas, medio devorado por la vegetación, que conmemora la destrucción de la ciudad en 1813, durante el asalto angloportugués contra los ocupantes napoleónicos. Aparecen soldados decapitados y desmembrados, más por obra del abandono que del escultor, quien no se atrevió a tanto. Al castillo le plantaron encima un Sagrado Corazón de doce metros y le pusieron a Rosita Wicke para que custodiara la Casa de la Historia, un pequeño museo con un repaso sencillo, completo y atractivo de la historia donostiarra.
“Me llamo Rosita Wicke. Siembro la muerte y el gemido. Me hizo Juan Vastenove. Esto es verdad. Año 1502”.
Rosita es una bombarda de bronce, un cañón de gran calibre, que lleva grabados con letras góticas su nombre y su amenaza. También el escudo del condado alemán de Oldenburg. La encontraron en el fondo del mar, arrojada por algún barco que aligeraba peso para no zozobrar, quizá por la nave danesa que llevó a Carlos V por primera vez a España, que lo desembarcó en Asturias y que después invernó en el puerto de Pasajes. En cualquier caso, los expertos revelan sus vergüenzas en voz baja: Rosita era pesada y torpe. Para moverse, debían arrastrarla una docena de parejas de bueyes. Y los artilleros tardarían tanto en cebarla que solo podría disparar una bomba cada quince minutos. Lo más probable es que no disparara nunca, añaden con discreción, para no ofender. La trajeron a la cumbre de Urgull, donde recuperó su orgullo y su posición dominante, aunque la colocaron apuntando al océano y no a la ciudad de San Sebastián, quizá para que se siga creyendo temible.
Al pie de Urgull podemos conocer otras aventuras oceánicas en las exposiciones y los fondos del Museo Marítimo Vasco, que tiene su sede en la casa torre del antiguo Consulado del puerto donostiarra, una institución de 1682 que agrupó a mercaderes, armadores y capitanes. Pocas décadas más tarde se fundó la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que poseía el monopolio del comercio con Venezuela, se lucró con el cacao y también dejó su huella financiando construcciones en la Parte Vieja donostiarra: observemos la basílica barroca de Santa María, probablemente la única pagada con chocolate.
Así nace un galeón

Con su bocana estrecha y su bahía tranquila, el puerto de Pasajes fue la base ideal para las expediciones bacaladeras y balleneras por el Atlántico, para el comercio ultramarino, para las incursiones corsarias. Sus astilleros construían los barcos más grandes, rápidos y seguros.
Y menudos son estos de Pasajes: quinientos años después, les ha dado por construir otro galeón para cruzar el Atlántico de nuevo. Lo podemos visitar en la factoría marítima Albaola (www.albaola.com), donde levantan una réplica exacta de la nao ballenera San Juan, que zarpó de este mismo puerto y se hundió durante la campaña de 1565 en la ensenada canadiense de Red Bay.
Hasta cinco mil vascos navegaban todas las temporadas a las costas de Terranova, Labrador y el golfo de San Lorenzo, cazaban ballenas, las despedazaban, fundían la grasa y cargaban el aceite en miles de toneles que luego vendían por media Europa. Sus factorías canadienses fueron la primera industria en la historia de América del Norte. Los balleneros mantuvieron tratos amistosos con los nativos mi’kmaq y beothuk, con los que se entendían en una interlingua vasco-algonquina. Un misionero francés escribió que los nativos le saludaban con el término adesquidex (del euskera adiskide: “amigo”). Según el jesuita Lope de Isasti, si a los “salvajes montañeses de Terranova” se les preguntaba “nola zaude?” (“¿cómo estás?”), ellos respondían en euskera “apaizac obeto”: “Los curas mejor”. Así lo habían aprendido de los balleneros.
El declive llegó pronto. En medio siglo capturaron veinte mil ballenas, y esa caza excesiva, unida a los ataques ingleses y al reclutamiento forzoso de galeones para la Armada, acabó con las campañas. En la ensenada de Red Bay quedaron las tumbas de 140 marinos vascos, ruinas de hornos, toneles, tejas, herramientas, ropas, y, en el fondo del mar, los restos del galeón San Juan. Unos arqueólogos submarinos canadienses rescataron el pecio en 1978, con todas las piezas en tan buen estado que ahora los carpinteros de Albaola pueden copiarlas y ensamblarlas en una copia idéntica.
Construyen el galeón de la misma manera que en aquella época, con la madera de robles talados en Navarra, con carpinteros que arman las cuadernas a mazazos, herreros que avivan el fuelle y golpean los clavos al rojo vivo, con tejedores que cosen velas de cuero, calafateadores, cordeleros, toneleros…

A Xabier Agote todo esto le parece de lo más moderno. Es el director del proyecto, un donostiarra de 56 años que fue pescador de verdeles y descargador de atunes, cruzó el Atlántico a remo y aprendió en Estados Unidos un oficio ya extinguido en su costa: la carpintería de ribera. En 1997, ya de vuelta en casa, fundó la asociación Albaola para formar a un grupo de carpinteros y replicar embarcaciones tradicionales. Y desde 2014 ve crecer ante sus ojos el sueño de su vida: la réplica exacta de la nao San Juan, una nave de veintitrés metros de eslora, tres cubiertas y tres mástiles.
Agote pasea por el vientre del galeón, acariciando sus enormes costillas de madera, y en las formas lee un cambio histórico: “Este barco tiene tres cubiertas, eso fue un gran cambio tecnológico. Acababan de descubrir América, comenzaban los viajes transoceánicos y necesitaban barcos con mucha más capacidad. A Terranova se iban para campañas de ocho o nueve meses. Cargaban víveres, chalupas, pertrechos para cazar ballenas, materiales para montar los hornos donde fundían la grasa, y volvían con mil o dos mil toneles de aceite. En estos astilleros también se construyeron los galeones para el comercio con las Indias”.

Agote compara aquella revolución de las navegaciones en el siglo XVI con la carrera espacial del siglo XX: “Castilla era el imperio más potente y tenía su centro de tecnología marítima en la costa vasca. Estos astilleros eran la NASA. Y el puerto de Pasajes era Cabo Cañaveral: de aquí salían los cohetes de la época, que en vez de atravesar el espacio cruzaban el océano”.
Para Agote, la recuperación del patrimonio marítimo no pasa por exponer barcos en un museo. Él quiere recuperar las técnicas y los saberes de antaño, quiere ponerlos en práctica, quiere botar el galeón, salir por la bocana de Pasajes y navegar otra vez a Terranova.
Peleas vecinales por una ballena

El siguiente refugio de la costa vasca hacia el oriente es la bahía de Txingudi, donde desemboca el Bidasoa, entre las puntas de Hondarribia y Hendaia. Se puede nadar de una orilla a otra en cuatro brazadas, pero justo allí confluyeron los reinos de Castilla, Navarra y Francia. La historia de Hondarribia es una cadena de asedios, invasiones, incendios y bombardeos.
Su casco viejo es, por tanto, un cogollo amurallado. Entramos por la puerta de Santa María y subimos por la calle Mayor hasta la plaza de Armas. El castillo de Carlos V es un cubo de piedra que ahora acoge un parador de turismo, desde cuya terraza entran tentaciones de bombardear cualquier nave que se adentre en la bahía. Bajando por las calles medievales, trufadas de palacios y plazas recoletas, salimos al barrio pescador de La Marina. Ahora, con sus casas estrechas de balcones de madera coloreada, es la zona de restaurantes y bares. Antaño era el único barrio extramuros, en el que los pescadores vivían expuestos a las invasiones a sangre y fuego.
En un sello del concejo de Hondarribia, del siglo XIII, aparece una chalupa de marinos que acaban de arponear una ballena. Es la imagen más antigua de Europa en la que aparece una ballena arponeada. Y muestra un negocio por el que peleaban los vecinos de ambas orillas del Bidasoa.

En 1665 el arponero hendayés Juan de Mardoch perseguía una ballena por la bahía. Le clavó el arpón pero el bicho se revolvió, pegó un coletazo y tiró a Mardoch al agua. El arpón seguía unido por la estacha a la chalupa del hendayés, por lo que la ballena le pertenecía legalmente. Desde la orilla de Hondarribia se acercó en otra chalupa el arponero Fermín de Goicoechea, por echar un vistazo y tal. Los pescadores de Hendaya le invitaron a que arponeara la ballena a cambio de repartírsela después. Goicoechea, ¡zaca!, la cazó definitivamente. Y a partir de aquí empezó una sucesión de pleitos interminables entre hendayeses y hondarribitarras para repartirse el cetáceo.
Así fue siempre la historia. Los pescadores de Hondarribia se enzarzaban a menudo con los de Hendaya, en peleas que acababan con muertos a lanzazos, hasta el punto de que los hendayeses buscaron un refugio auxiliar en la cala de Loia, una ensenada rocosa en la costa más alejada del pueblo, fuera ya de la bahía, una cala salvaje que fue sede de aquelarres multitudinarios -los inquisidores quemaron a una moza de aquel caserío, explican y señalan los hendayeses bien informados-. Y fue refugio de corsarios.
Biba Pellot!

De Hendaya a Bayona, la costa labortana fue otro hervidero de balleneros y corsarios. Y lo llevan muy a gala, más que en Guipúzcoa. En las fiestas de enero -los Bixintxos, por su patrón san Vicente-, la chavalería hendayesa desfila vestida de corsario y conmemora a Ixtebe Pellot, el Zorro Vasco, que capturó docenas de naves inglesas y españolas en América y recibió ofertas de Napoleón para integrarse en la Armada francesa. Dijo que no, se retiró millonario a los 47 años, fue alcalde de Hendaya y vivió hasta los 91. Biba Pellot, biba festa!
La carretera de la cornisa nos lleva por los acantilados hasta Zokoa, un puerto con castillo del siglo XVII. Desde aquí zarpaba Johannes Suhigaraychipi, le Coursic, el pequeño corsario, que navegaba hasta el Ártico para atacar a los balleneros holandeses y que atrapó más de cien barcos. Un poco más adelante, en San Juan de Luz, amarraba su fragata Michel le Basque, el bucanero que internacionalizó el negocio: estableció su base en la isla caribeña de la Tortuga y se dedicó a abordar navíos, a saquear Maracaibo, a capturar las fragatas que enviaban los españoles contra él y a devolver a algunos marinos al gobernador de Cartagena de Indias con mensajes de cachondeo (“Gracias por el hermoso barco que me ha entregado, señor gobernador”).
La bahía de San Juan de Luz es una media luna de playas, parques y villas asomadas al mar. Hubo un tiempo en que aquí se congregaban cientos de fragatas y galeones. A los labortanos les fue muy bien pescando bacalao y cazando ballenas, pero el corso se convirtió en un negocio prodigioso. El gobernador de Bayona escribió al rey Luis XIV: “Se puede pasar desde el palacio de San Juan de Luz en el que se alojó Su Majestad hasta la orilla contraria de Ziburu pisando las cubiertas de los navíos extranjeros apresados, sujetos unos a otros”. Las exóticas mercancías robadas las vendían a los comerciantes de Bayona y Burdeos.

Con las fortunazas de la ballena y el corso, los armadores levantaron mansiones como la que alojó a Luis XIV, el Rey Sol, después de su boda en San Juan de Luz con la infanta española María Teresa. El palacio, conocido ahora como Maison Louis XIV y abierto a las visitas, se llama en realidad Lohobiague Enea. Los Lohobiague formaron una de las grandes dinastías de armadores, se hicieron ricos rebozándose en grasa y sangre, despiezando ballenas en las islas árticas de Svalbard, y acabaron perfumando su casa para el rey. El barrio de la Barra, entre el puerto y la playa, se convirtió en un pequeño Manhattan del siglo XVII, donde los armadores competían por levantar las mansiones más imponentes. Allí se alzan los palacios de Betbeder Baita, Saint Martin o Joanoenia, un edificio de ladrillo rosa, con galerías de arcos a la veneciana y torre vigía, al que se conoce como Maison de l’Infante, porque allí se alojó la infanta María Teresa antes de casarse con el Rey Sol.
Este palacio de la infanta también se puede visitar. Las vigas están decoradas con pinturas de seres mitológicos, frutas exóticas, constelaciones celestes y diablos marinos extraídos del tratado De monstruos y prodigios, de Ambroise Paré, de 1585. En la decoración del palacio de Luis XIV también abundan las escenas de caza de cetáceos y de espantosos bichos oceánicos. En una viga se ve a Jonás saliendo indemne de la boca de la ballena.
Los armadores nos dejaron muy claro de dónde vino la prosperidad de esta costa vasca: de los asaltos marítimos y de la caza de monstruos.
Ander Izagirre
Etiquetas
Si te ha gustado, compártelo












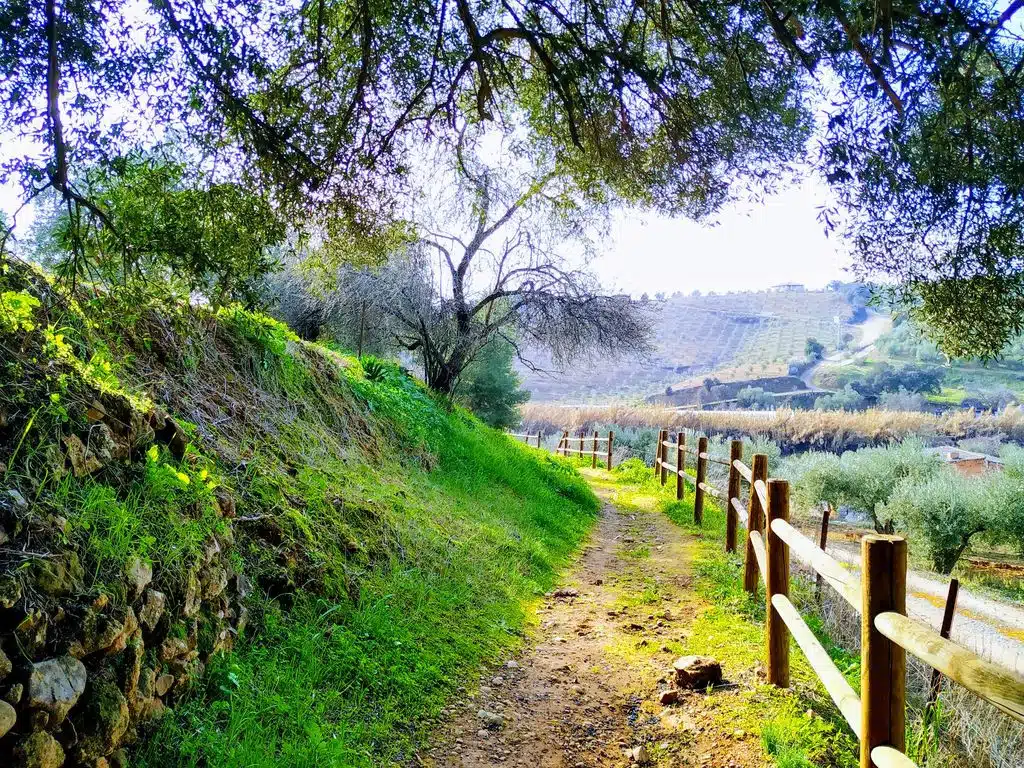



Una gran historia. Hace un año estuve en San Sebastián y fui a ver el ballenero. Me encantaría escribir in guión para una serie. Creo que la historia de la industria del aceite de ballena se la merece.
Excelente narración
La, historia sigue viva.